
Poemas a una madre
Casi todos, en algún momento, han escrito o dedicado poemas a una madre, desde los grandes autores hasta personas comunes que jamás han pensado dedicarse formalmente a la poesía. Y no es raro que esto ocurra, pues hablamos del ser que da la vida, a quien le debemos el poblamiento del mundo, puerta magnánima por la cual la humanidad llega a estas tierras, sinónimo inequívoco de ternura y amor.
Es “la madre”, pues, un tópico poético inagotable, fuente infinita de inspiración para incontables versos. En adelante, un rico compendio de poemas a una madre escritos por autores de la talla del uruguayo Mario Benedetti, de la chilena Gabriela Mistral, del estadounidense Edgar Allan Poe, de los peruanos César Vallejo y Julio Heredia, del cubano José Martí y del venezolano Ángel Marino Ramírez.
“La madre ahora”, del poeta uruguayo Mario Benedetti
Doce años atrás
cuando tuve que irme
dejé a mi madre junto a su ventana
mirando la avenida
ahora la recobro
solo con un bastón de diferencia
en doce años transcurrieron
ante su ventanal algunas cosas
desfiles y redadas
fugas estudiantiles
muchedumbres
puños rabiosos
y gases de lágrimas
provocaciones
tiros lejos
festejos oficiales
banderas clandestinas
vivas recuperados
después de doce años
mi madre sigue en su ventana
mirando la avenida
o acaso no la mira
solo repasa sus adentros
no sé si de reojo o de hito en hito
sin pestañear siquiera
páginas sepias de obsesiones
con un padrastro que le hacía
enderezar clavos y clavos
o con mi abuela la francesa
que destilaba sortilegios
o con su hermano insociable
que nunca quiso trabajar
tantos rodeos me imagino
cuando fue jefa en una tienda
cuando hizo ropa para niños
y unos conejos de colores
que todo el mundo le elogiaba
mi hermano enfermo o yo con tifus
mi padre bueno y derrotado
por tres o cuatro embustes
pero sonriente y luminoso
cuando la fuente era de ñoquis
ella repasa sus adentros
ochenta y siete años de grises
sigue pensando distraída
y algún acento de ternura
se le ha escapado como un hilo
que no se encuentra con su aguja
como si quisiera comprenderla
cuando la veo igual que antes
desperdiciando la avenida
pero a esta altura qué otra cosa
puedo hacer yo que divertirla
con cuentos ciertos o inventados
comprarle una tele nueva
o alcanzarle su bastón.
“Caricia”, de la poetisa chilena Gabriela Mistral

Gabriela Mistral
Madre, madre, tú me besas
pero yo te beso más
y el enjambre de mis besos
no te deja ni mirar…
Si la abeja se entra al lirio,
no se siente su aletear.
Cuando escondes a tu hijito
ni se le oye respirar…
Yo te miro, yo te miro
sin cansarme de mirar,
y qué lindo niño veo
a tus ojos asomar…
El estanque copia todo
lo que tú mirando estás;
pero tú en las niñas tienes
a tu hijo y nada más.
Los ojitos que me diste
me los tengo de gastar
en seguirte por los valles,
por el cielo y por el mar…
“LXV”, del poeta peruano César Vallejo
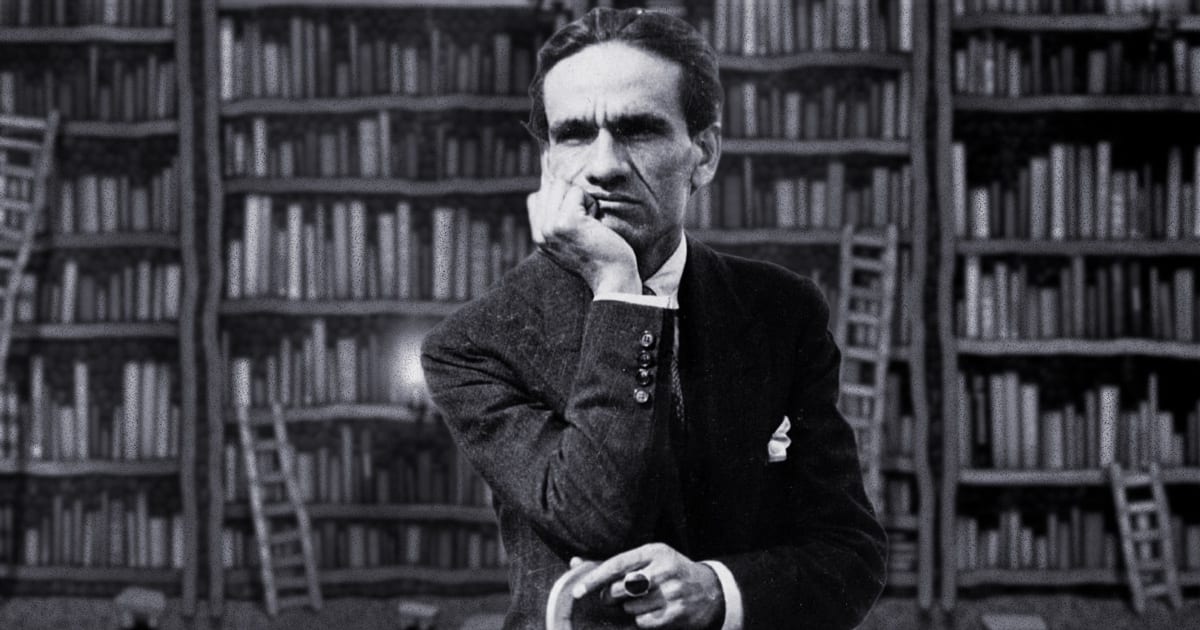
César Vallejo.
Madre, me voy mañana a Santiago,
a mojarme en tu bendición y en tu llanto.
Acomodando estoy mis desengaños y el rosado
de llaga de mis falsos trajines.
Me esperará tu arco de asombro,
las tonsuradas columnas de tus ansias
que se acaban la vida. Me esperará el patio,
el corredor de abajo con sus tondos y repulgos
de fiesta. Me esperará mi sillón ayo,
aquel buen quijarudo trasto de dinástico
cuero, que para no más rezongando a las nalgas
tataranietas, de correa a correhuela.
Estoy cribando mis cariños más puros.
Estoy ejeando ¿no oyes jadear la sonda?
¿no oyes tascar dianas?
estoy plasmando tu fórmula de amor
para todos los huecos de este suelo.
Oh si se dispusieran los tácitos volantes
para todas las cintas más distantes,
para todas las citas más distintas.
Así, muerta inmortal. Así.
Bajo los dobles arcos de tu sangre, por donde
hay que pasar tan de puntillas, que hasta mi padre
para ir por allí,
humildóse hasta menos de la mitad del hombre,
hasta ser el primer pequeño que tuviste.
Así, muerta inmortal.
Entre la columnata de tus huesos
que no puede caer ni a lloros,
y a cuyo lado ni el destino pudo entrometer
ni un solo dedo suyo.
Así, muerta inmortal.
Así.
A mi madre, del poeta estadounidense Edgar Allan Poe

Porque creo que en los cielos, arriba,
los ángeles que uno a otro se susurran
no hallan entre sus palabras de amor
ninguna tan devota como “Madre”,
desde siempre te he dado yo ese nombre,
tú que eres más que madre para mí
y llenas mi corazón, donde la muerte
te puso, libre el alma de Virginia.
Mi propia madre, que murió muy pronto
no era más que mi madre, pero tú
eres la madre de a quien yo quería,
y así eres más querida tú que aquella,
igual que, infinitamente, a mi esposa
amaba más mi alma que a sí misma.
“Mi madre se fue al cielo”, del poeta venezolano Ángel Marino Ramírez

Ángel Marino Ramírez
MI madre se fue al cielo
con su padrenuestro a cuestas,
entonando su plegaria de estrellas
y orgullosa de su linterna mágica.
Tres cosas orientaron su vida;
la pretensión de la fe es una,
mezclar el maíz con el agua; otra,
levantar su familia, otra.
Mi madre se fue al cielo,
no se fue sola, se llevó su rezo,
se fue rodeada de muchos misterios,
de sus letanías de voz áspera,
de sus cuentos de budare caliente,
de su trajinar ansioso de templos
y de su incomprensión de la muerte.
Un recuerdo no desplaza la vida,
pero rellena la grieta.
Mi madre se fue al cielo
sin preguntar nada,
sin despedirse de nadie,
sin cerrar la cerradura,
sin su enérgica expresión,
sin la tinaja de su dura niñez,
sin el camino del pozo de agua.
Mi madre se fue al cielo
y mi desespero es recordarla.
Me queda una arbitraria imagen
que esculpiré escribiendo de ella.
En la víspera de un verso, allí estará.
En la dificultad de un problema, allí estará.
En la alegría de un triunfo, allí estará.
En la esencia de una decisión, allí estará.
En la imaginaria órbita de sus nietos, allí estará.
Y cuando mire a la poderosa lámpara del cielo,
allí estará.
“Un poema que es Elena”, del poeta peruano Julio Heredia

Julio Heredia
Fue la niña negra.
Tras la partida de Adriana, tuvo
por todo pariente a la ciudad.
Entonces creció como los lirios
del campo
conforme recoge el libro
primero de metáforas.
Tiempo paulatino el que la trajo
por atrios de Barranco y mar de Magdalena.
En vísperas fue nativa de una calle
cuya seña ya no queda y, a la fecha, confundirá
sus ojos en una noche de La Perla,
de ese puerto del Callao.
Cuando púber habrá vestido démodé
y sus trabajos y sus días hacen presumir su llanto.
Pero, quienes la han oído, referirán que
limpia su sonrisa de la lágrima, dirán que
encarna a la dinámica de las palmeras
mecidas por el mar.
Es Elena razón de ese piropo.
Muñeca de caucho y brea sida en un principio
fetiche de la señorita de un castillo,
que por tal tuvo que asentir a la ruleta
que aquella decidiera: de los huertos de San Miguel
a las chozas de Raquel y su raptor.
Sigue la línea de arrabales, circunda la ciudad.
Ahora es ella quien resguarda el sino de la loca.
Huye de la torpeza, del letargo, del captor.
Y persiguiendo las huellas dejadas por el tren
ha llegado donde la buena vieja del solar
de cañas y de adobes que caían en mutismo.
Ella, fuego en los braceros de la vivandera.
Estudia las primeras letras y las últimas.
Ha obrado y aprendido hasta el instante
en que la bestia vuélvese humanísima.
Ella, aires del Caribe.
Ella, son de su batalla.
En día de julio, cuando el sol lo cubre, ha nacido
sin el alarde de quienes vienen y se van sin ademanes.
Su procedencia,
desconocida o de algún inventor de panalivios.
Aseguraría que deviene de guerreros, que posee
el germen con que se fundan la heráldica y una dinastía.
Sus pezones equidistan sabiamente de modo que,
al amamantar, anula el instinto fratricida
de Rómulo, que soy yo / de Remo, que es el otro.
Ha parido cuatro veces con el triunfo de su contienda,
salvada por sus propios dones,
y así, con el amor de Benjamín.
Y así, con el amor de Benjamín,
se quiere que tu sonrisa perennice.
El ayer refugiado en la marsupia
es (he percatado)
un poeta que ahora
te regalo.
“Madre de mi alma”, del poeta cubano José Martí

Madre del alma, madre querida
son tus natales; quiero cantar
porque mi alma de amor henchida,
aunque muy joven, nunca se olvida
que la vida me hubo de dar.
Pasan los años, vuelan las horas
que yo a tu lado me siento ir,
por tus caricias arrobadoras
y las miradas tan seductoras
que hacen mi pecho fuerte latir.
A Dios le pido constantemente
para mi madre vida inmortal;
porque es muy grato, sobre la frente
sentir el roce de un beso ardiente
que de otra boca nunca es igual.
«La orfandad de un hombre viejo», del poeta venezolano Juan Ortiz

Juan Ortiz
No importa cuándo llega la orfandad:
sea de niño,
de adulto,
de viejo…
al venir,
uno queda sin pabilo que le ate al suelo,
sin represas en los ojos,
el hombre se hace un mar que se ve solo a sí mismo,
sin horizonte ni orilla,
una hojilla que se corta con cada extremo su propio filo.
Ancla de mi bote,
«Dios te bendiga, mijo» que ya no visita,
me partes donde me nace el nombre en cada inesperado instante,
y me diluyo piso abajo sin derecho a tregua,
sin arrullo posible,
porque remedio sería tu voz,
y, como tú,
está ausente.
Bajo esta ciudad que erguiste con tus hambres y desvelos,
con las cartas en la mesa,
férreo escudo de carne, piel y hueso,
hay un niño que te llama,
que se miente en las nostalgias
negándose a entender cómo su uvero predilecto ya no dé sombra.
Madre,
debo escribirte,
no hay amor en las cenizas
ni en el fuego que con prisa
borró el cuerpo que me trajo.
Detrás de escarabajos un pequeño con canas llora,
anhela una voz,
la flora elocuente de un abrazo,
ternura que consuele un jueves en pedazos
desperdigado por esa noche que no se espera.
Hoy en la acera,
en la hora de las orfandades,
del cúmulo imposible de los adioses
—como ayer montando arepas,
sirviendo el guiso heredado,
y mañana en otras cosas y pasado y pasado…—
recibo de nuevo a las bestias feroces de la despedida
de la puerta magnánima, recia y dulce
que arrimó mi alma a esta vida,
y no importa quién se acerque con sus compresas esenciales,
no vale palabra alguna,
ni sal marina en la herida…
madre,
debo escribirte,
madre…
madre…
madre…

