
Óleo de Nicholas Roerich, uno de los muchos que inspiraron En las montañas de la locura.
Resulta sorprendente que un autor de la talla de H. P. Lovecraft muriera solo y empobrecido, aunque en realidad es un drama más común de lo que pueda parecer. Nadie es profeta en su tierra ni, como es el caso, en su tiempo. Por mucho que en vida el mismo Lovecraft dijese que «un caballero no intenta darse a conocer, lo deja para los egoístas arribistas y mezquinos», es obvio que se autoengañaba. Su estricto código de conducta (o anhelos reprimidos, según ciertos biógrafos) impidió que tuviera éxito comercial. Si bien su honra, un término ya trasnochado incluso a principios del siglo XX, es digna de elogio. En palabras del escritor francés Michel Houellebecq: «en una época de mercantilismo enloquecido, es reconfortante encontrar a alguien que se niega con tal obstinación a “venderse”.»
Lo que deben reconocer incluso los detractores del escritor de Providence (entre los que podríamos nombrar a Ursula K. Le Guin) es que influyó de forma decisiva en el arte de las generaciones posteriores. Su mitología trascendió lo pulp y underground hasta llegar a la cultura de masas. Hoy en día gran parte del público conoce, al menos de oídas, a Cthulhu tanto como a Batman o Frodo. Los tentáculos de la narrativa de Lovecraft se extienden hasta obras tan dispares como la película Alien: el octavo pasajero de Ridley Scott (1979), la novela visual Wonderful Everyday: Discontinous Existence de SCA-JI (2010) o la canción Lost in the Ice del grupo Rage (1993), que repasa los acontecimientos de la novela corta En las montañas de la locura. Precisamente, esta obra es la que vamos a tratar.
Dios es astronauta
El paisaje me recordaba algo las extrañas y turbadoras pinturas asiáticas de Nicholas Roerich, y las aún más extrañas y turbadoras descripciones de la maligna y fabulosa meseta de Leng que aparecen en el pavoroso ‘Necronomicon’, del árabe loco Abdul Alhazred. Más tarde lamenté bastante haber hojeado aquel libro monstruoso en la biblioteca de la universidad.
Lovecraft padecía un raro caso de poiquilotermia (incapacidad de regular la temperatura del cuerpo con independencia de la temperatura ambiental), que lo hacía sentirse realmente enfermo a temperaturas inferiores a los 20º, sobre todo hacia el final de su vida. Por ello, es particularmente llamativo que una de sus mejores historias se sitúe en la Antártida, como si aquel continente dejado de la mano de Dios le hubiese causado una morbosa fascinación.
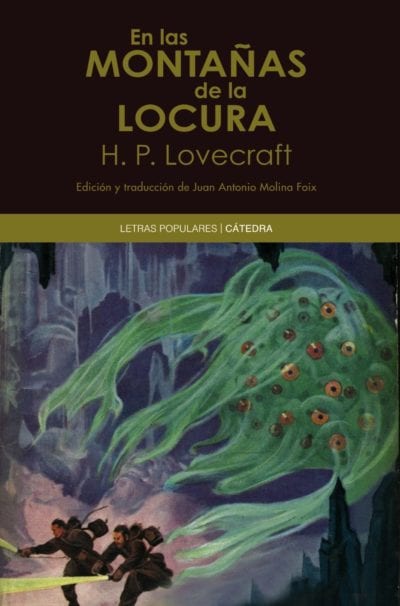
Portada de la edición de Cátedra de En las montañas de la locura.
El argumento de En las montañas de las locura es en principio sencillo: el geólogo William Dyer cuenta en primera persona su viaje con un grupo de científicos a la Antártida, y los horrores inenarrables que descubren en una ciudad, perdida entre los hielos, que no debería existir. La novela se inspira de forma muy libre en La narración de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. No hay ni un solo diálogo entre sus páginas, tal vez a causa de una decisión estética, o porque el propio autor era consciente de su incapacidad para escribir conversaciones realistas (como señala Stephen King en su ensaño Mientras escribo). En todo caso, Lovecraft utiliza a los humanos como meros peones para contar una historia muchos más antigua, y más terrible que la propia humanidad.
Su sangre corre por mis venas
Las alas, con todo, sugerían insistentemente su condición aérea. […] Era tan inconcebible que le recordé a Lake extrañamente los mitos sobre los Grandes Antiguos que descendieron de las estrellas y fabricaron vida terrestre por broma o error, y las historias descabelladas sobre cósmicos seres venidos del Exterior que vivían en los montes, de los que hablaba un colega folclorista del Departamento de Literatura Inglesa de la Miskatonic.
El libro no es un cuento de terror, al estilo de la tradición gótica de fantasmas y vampiros, sino una historia de horror cósmico que explora lo insignificantes que somos en mitad del vasto universo. Lo aterrador de En las montañas de la locura es su apariencia de desapasionado informe científico («el glaciar estaba a 86º 7′ de latitud y 174º 23′ de longitud este» o «la pirámide medía 15’5 m de alto por 7’8 m de largo»). Como si hubiera ocurrido de verdad. Paradójicamente, el sistemático uso de vocabulario técnico por parte de Lovecraft logra un efecto poético muy poderoso.
Ahondando más en las cuestiones léxicas, el autor usa todo lo que se entienden como errores de principiante (profusión de adjetivos y adverbios, utilización de sinónimos arcaicos o rebuscados, etc.), que hace suyos y enarbola como un estandarte. Esto logra que el texto tenga el carácter de una minuciosa disección, más que descripción. Para Lovecraft los templos no son grandes, ni enormes, sino ciclópeos y megalíticos. Lo que se traduce en una suerte de anacronía e irrealidad que afecta el ánimo del lector a medida que avanza en la historia.
Se podría hablar largo y tendido de En las montañas de la locura, pero baste decir que es una pieza angular de la literatura de ciencia ficción y terror del siglo XX. Gran parte de lo que leemos hoy día le debe mucho a esta novela. Muy posiblemente, en un futuro próximo esté en boca del gran público, pues el conocido director Guillermo del Toro (que ganó varios Oscars por La forma del agua) lleva años coqueteando con la idea de una versión cinematográfica.